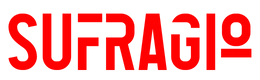La crisis de la democracia en la era digital
Por: Alberto Rivera
El problema de nuestro tiempo no es solo político ni institucional. Es más profundo: es una crisis de legitimidad vivida, experimentada todos los días en la relación rota entre gobernantes y gobernados. No es desafección: es incredulidad.
La democracia liberal no ha muerto en sus principios. Ha muerto —o está muriendo— en el lugar donde más importa: en la mente de las personas. Y cuando un régimen deja de ser creído, deja de funcionar como orden simbólico. Puede seguir operando formalmente, pero ya no produce sentido ni confianza.
De ahí surge el “que se vayan todos”. De ahí surge el rechazo a los partidos tradicionales. De ahí emergen liderazgos disruptivos, contradictorios, incómodos y, a veces, peligrosos. No se explican solo por sus discursos ni por sus programas, sino por una reacción emocional profunda ante un sistema que dejó de ofrecer representación. Millones de personas no querían a los de siempre; querían a cualquiera que no formara parte del mismo circuito. No son anomalías. Son síntomas.
El poder —conviene recordarlo— nunca ha sido absoluto ni unilateral. Es relacional. Donde hay dominación, hay resistencia. Por eso las instituciones no son bloques inertes: representan intereses dominantes, pero también cargan las huellas de las resistencias, de los proyectos alternativos y de las negociaciones constantes entre el poder institucionalizado y lo que emerge contra él.
El problema surge cuando la política profesional deja de ser mediación y se convierte en mera gestora del orden existente. Cuando gobernar se reduce a administrar. Cuando la práctica política se vuelve apéndice de la reproducción institucional. Ahí se abre el vacío. Y ese vacío es, quizá, la madre de todas las crisis.
De ese vacío emergen fenómenos desestructurantes. No porque sean mejores, sino porque llegan a un terreno emocional abandonado. La política dejó de disputar conciencias y alguien más ocupó ese espacio.
En este punto, la comunicación se vuelve central. Siempre lo fue. El poder se ha ejercido históricamente controlando la información y la palabra. Panfletos, púlpitos, libros quemados, censura: nada de eso es nuevo. Lo nuevo es la escala y la velocidad.
Hoy vivimos en una sociedad red completamente integrada. En el planeta hay alrededor de 8,300 millones de habitantes, pero existen más de 12,000 millones de líneas telefónicas y cerca de 5,800 millones de usuarios de internet. En México, con 133 millones de habitantes, hay más de 158 millones de números telefónicos y cerca de 99 millones de usuarios de telefonía móvil; más del 90% de los dispositivos son inteligentes. No es el futuro. Es el presente.
Este entorno transformó la comunicación de masas jerárquica y unidireccional en lo que se conoce como autocomunicación de masas: una capacidad horizontal para producir, seleccionar y difundir mensajes desde cualquier punto hacia cualquier otro. No todos tienen la misma voz, pero todos están dentro del circuito.
Ese mismo sistema posibilita la mayor red de vigilancia y control de la historia, sustentada en algoritmos capaces de procesar volúmenes de información antes inmanejables. Los Estados buscan control y previsión. Las grandes plataformas buscan ganancia. El negocio no es la tecnología: son los datos. Datos individualizados, perfilados y comercializables.
En una lógica somos sujetos vigilados. En la otra, somos datos explotables. En ambas, la promesa democrática se debilita.
A partir de ahí aparece una de las grandes confusiones de la política contemporánea. Gobiernos, partidos y candidaturas suelen creer que la estrategia digital consiste en contar con buen contenido en redes sociales. Que basta con mensajes atractivos, videos bien producidos o gráficas correctas para estar presentes en la conversación pública.
Las redes sociales no son plazas públicas neutras: son negocios de datos. Funcionan bajo una lógica comercial en la que la visibilidad no se distribuye por mérito democrático, sino por inversión. Sin pauta publicitaria no hay amplitud; sin inversión no hay frecuencia; sin pago no hay alcance sostenido del mensaje. El algoritmo no premia la calidad cívica ni la intención política: premia la rentabilidad.
Creer que se puede incidir masivamente en la opinión pública solo con publicaciones orgánicas es desconocer cómo opera el sistema. En el ecosistema digital contemporáneo, quien no paga queda confinado a su propia burbuja: comunica, pero no persuade; habla, pero no disputa sentidos.
Así, la autocomunicación de masas convive con una paradoja profunda: parece horizontal, pero está estructuralmente condicionada por plataformas cuyo modelo de negocio descansa en la segmentación, el perfilado y la venta de atención. No se compra tecnología: se compra acceso a audiencias construidas a partir de datos.
En ese contexto, la estrategia digital no es solo comunicación: es economía política del mensaje. Y cuando los actores democráticos ignoran esta lógica —o la subestiman—, la desigualdad en el espacio público digital se profundiza y la promesa democrática se debilita aún más.
Pero la red no es solo control. También es contrapoder. Los movimientos sociales contemporáneos no se dirigen primero al Estado, sino a las mentes de las personas. No buscan tomar el poder de inmediato; buscan transformar valores, sentidos, percepciones. Por eso combinan redes digitales con calles, la indignación con la esperanza. Nada se hace viral por casualidad: se viraliza aquello que conecta con una experiencia vivida que no se reconoce en el discurso oficial.
Las personas no consumen información para informarse, sino para confirmarse. El ideal deliberativo de una ciudadanía racional, informada y abierta al mejor argumento sigue siendo más una aspiración normativa que una descripción fiel de la realidad.
La política, lo sabemos hoy con respaldo empírico y neurocientífico, entra primero por la emoción. El miedo bloquea. La esperanza moviliza. Durante demasiado tiempo se creyó que bastaba con contar con buenos programas para convencer. No fue así. Primero se toca la conciencia; después se construye la racionalidad. El debate político es, antes que nada, un debate entre conciencias.
Octavio Paz lo dijo con brutal claridad: “…lo que pudo ser es lo que fue”. Y lo que fue está muerto.”
Hoy las formas están agotadas. La democracia liberal, tal como la conocimos en su práctica real, pertenece más al pasado que al futuro.
La diferencia no la marcarán ni los salvadores ni los partidos redentores. La marcarán las prácticas sociales, los tejidos locales y las nuevas formas de participación que complementen —sin cancelar— la democracia existente. Una reconstrucción lenta, conflictiva, imperfecta, pero necesaria.
No hay receta. No hay manual. Si alguien afirmara tener la respuesta, estaría traicionando la lógica misma del problema. Tal vez la única honestidad posible sea esta: aprender a vivir viviendo. Porque lo que fue ya no es. Y lo que viene todavía no sabe cómo llamarse.