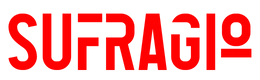Política, narrativa y el juego del poder
Por: Alberto Rivera
La política es un juego de poder que se juega todos los días, aunque no siempre sepamos con claridad qué se está jugando, quién juega ni bajo qué reglas. Y cuando una sociedad deja de entender ese juego, lo que aparece no es la apatía, sino la desconfianza. Porque nada erosiona más que participar en una partida sin conocer el tablero.
La política, en realidad, es un proceso que permite a las sociedades organizar el poder, gestionar el conflicto y tomar decisiones colectivas incluso en contextos de desacuerdo. Un proceso hecho de relaciones humanas, negociación, disputa de intereses, instituciones, autoridad y legitimidad. Y, cuando es necesario, de mecanismos regulados de coacción para hacer posible la convivencia. Ese proceso siempre está en marcha. La pregunta no es si existe, sino si resulta comprensible y legítimo para quienes viven dentro de él.
Cuando el juego del poder se vuelve opaco, las reglas dejan de entenderse, los árbitros pierden credibilidad y las jugadas se perciben como ocurrencias o abusos. Los jugadores siguen ahí —gobiernos, oposiciones, instituciones, grupos de interés, ciudadanía—, pero ya no se reconocen entre sí como parte de una misma partida. Cada movimiento genera sospecha, cada decisión se vive como imposición, cada estrategia como cálculo frío. El juego continúa, pero el sentido se rompe.
Ahí es donde la política empieza a fallar de verdad. No cuando hay conflicto, porque el conflicto es inherente a la política, sino cuando ese conflicto deja de tener cauce, explicación y límites reconocibles. La política no elimina el desacuerdo; lo que hace es administrarlo. No promete armonía; organiza la convivencia. Y cuando esa organización deja de ser comprensible, la legitimidad se erosiona.
En contextos marcados por la violencia, la desigualdad o la corrupción, el daño no es solo institucional. Es narrativo. La gente sabe que hay poder, pero no para quién opera ni con qué límites. Sabe que hay reglas, pero no si se aplican con justicia. Sabe que hay decisiones, pero no cómo ni por qué se toman. Vive dentro de un juego que no eligió y cuyas reglas parecen cambiar sin aviso previo.
Entonces, el cinismo aparece como una indefensión aprendida y no como ideología. No creer se vuelve una forma de protegerse. “Todos son iguales”, “nada va a cambiar”, “mejor no esperar nada”. Es la supervivencia emocional ante un juego que ya no ofrece garantías mínimas de sentido.
Ahí se entiende por qué una narrativa no es un adorno del poder, sino su condición de posibilidad. Una narrativa no es propaganda ni mito de gobierno. Es el marco de sentido que permite a una comunidad reconocerse en su pasado, habitar su presente y caminar hacia un futuro posible, movilizada por emociones compartidas que hacen soportable y legítimo ese trayecto. La narrativa no inventa el juego; lo explica. No elimina el conflicto; lo ordena. No borra los costos de la decisión; los hace comprensibles.
Una narrativa política que funciona no promete que todos ganen. Promete algo mucho más difícil: que todos entiendan qué se está jugando, por qué se decide de cierta manera y bajo qué reglas se ejerce el poder. Reconoce a los jugadores, acepta las asimetrías, da sentido a las jugadas y muestra la estrategia como dirección, no como maniobra.
Antes de convencer, una narrativa reconoce el daño sin convertirlo en un espectáculo. Reconoce la desigualdad sin naturalizarla. Reconoce la violencia sin justificarla. Nombrar no es abrir heridas; es dejar de fingir que la convivencia se sostiene por sí sola.
Por eso, cuando existe una narrativa, la gente no se entusiasma de inmediato. No aplaude ni corea consignas. Pero logra que la gente permanezca dentro del juego del poder. Y permanecer dentro del juego, entendiendo sus reglas, sus límites y su propósito, es el acto político más importante que una narrativa puede lograr.
La política no comienza cuando se emite un mensaje. Comienza cuando una sociedad vuelve a entender su propia historia, reconoce el conflicto como parte de la vida común y acepta que el poder solo puede ejercerse si es comprensible y legítimo. Ahí, cuando el juego deja de sentirse como trampa y vuelve a ser un proceso, existe una narrativa.