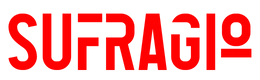Los nuevos laberintos del poder
Por: Alberto Rivera
En política, la pregunta decisiva nunca ha sido únicamente qué se decide, sino quién decide. Y detrás de esa pregunta hay otra más incómoda: ¿de dónde vienen los que gobiernan?
Hace más de cuatro décadas, Peter H. Smith publicó Los laberintos del poder , un estudio monumental sobre el reclutamiento de las élites políticas en México entre 1900 y 1971. Su preocupación no era moral ni ideológica. Era estructural: entender cómo se accede al poder cuando el camino no es estrictamente el voto competitivo ni el ascenso militar, sino un sistema de reglas informales, lealtades, trayectorias y filtros institucionales.
Su tesis central partía de algo sencillo pero potente: el poder está distribuido de manera inequitativa y quienes lo ejercen constituyen una élite identificable. Lo relevante no es escandalizarse por su existencia, sino analizar cómo se forma, se reproduce y cambia.
Hoy, en pleno siglo XXI, esa pregunta vuelve a ser crucial: ¿La revolución cambió realmente a las élites?
Smith se planteaba si la Revolución Mexicana había alterado de manera sustantiva el origen social de quienes gobernaban, o si simplemente había redistribuido el poder dentro del mismo bloque dominante. Es decir: ¿hubo ruptura o reacomodo?
La narrativa oficial sostuvo durante décadas que la revolución desplazó a una oligarquía urbana y aristocratizante, sustituyéndola por hombres de origen humilde, cercanos al pueblo. Pero el análisis empírico mostraba un panorama más complejo: la transformación fue real, pero no absoluta; la movilidad existió, pero dentro de límites estructurales; la renovación convivió con la continuidad.
Ese hallazgo es más vigente que nunca.
Hoy también vivimos un discurso de ruptura. Se habla de “nueva clase política”, de “pueblo en el poder”, de “fin de las élites tradicionales”. Pero la pregunta estructural permanece intacta: ¿Ha cambiado verdaderamente el mecanismo de reclutamiento del poder o sólo ha cambiado el grupo que lo controla?
Smith definía al régimen mexicano como un sistema autoritario de “pluralismo limitado”. No era totalitario ni democrático en el sentido liberal clásico; era un sistema en el que la competencia estaba regulada y el acceso al poder seguía reglas informales pero estables.
Lo interesante es que esas reglas no estaban escritas, pero todos los actores las conocían: cómo arrancar una carrera política, cómo escalar posiciones, cómo aceptar la derrota sin salir del sistema, cómo negociar lealtades.
El México actual opera formalmente bajo un régimen democrático competitivo. Sin embargo, el reclutamiento de las élites sigue teniendo filtros claros: trayectorias partidistas o cercanía al liderazgo dominante; lealtad ideológica o discursiva; control territorial o capital electoral; en algunos casos, tecnocracia especializada; en otros, legitimidad mediática o narrativa.
La pregunta no es si existe una élite. Siempre existe. La pregunta es: ¿qué tipo de credenciales son hoy las puertas de entrada?
Uno de los planteamientos más finos del libro es la relación entre el origen social y la institucionalización. Smith sugiere que en periodos de baja institucionalización —como los años revolucionarios— el origen social influye más directamente en el comportamiento de las élites. En cambio, cuando las instituciones se consolidan, tienden a moldear y homogeneizar a quienes llegan al poder, independientemente de su procedencia.
Esa hipótesis ilumina el presente.
En momentos de alta polarización y reconfiguración institucional, el peso de la identidad de origen —regional, ideológica, generacional— tiende a ser más visible. En contextos de estabilidad burocrática, el sistema absorbe, disciplina y normaliza.
Hoy México atraviesa una etapa híbrida: instituciones formales consolidadas, pero reglas informales en transformación. Eso produce un fenómeno interesante: élites con origen diverso, pero comportamiento cada vez más centralizado.
Pareto hablaba de la “circulación de las élites”. Cuando la circulación se frena, el sistema se vuelve rígido y vulnerable; cuando se renueva, gana estabilidad.
El México del siglo XX logró estabilidad mediante una rotación controlada: gobernadores, diputados, secretarios, embajadores… un circuito interno que renovaba sin romper. El México actual parece transitar hacia otro modelo: la concentración en torno a liderazgos fuertes, con rotación interna, pero con menor pluralidad interbloques.
El riesgo no es moral, es estructural. Cuando el reclutamiento se estrecha demasiado, el sistema pierde adaptabilidad. El libro se titula Los laberintos del poder porque el acceso no era ni lineal ni transparente. No bastaban el mérito ni la votación: había códigos, jerarquías invisibles, pactos implícitos.
Hoy el laberinto no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Antes, el acceso pasaba por la disciplina partidista y por la carrera administrativa. Hoy puede pasar por la narrativa pública, la legitimidad digital, la cercanía al proyecto dominante o la capacidad de movilización territorial.
Pero sigue siendo un laberinto. Y comprenderlo es esencial para entender la política real, más allá del discurso.
Volvemos a la pregunta inicial. No basta con decir que gobierna “el pueblo” o “la mayoría”. Siempre gobierna una minoría organizada. La cuestión relevante es: ¿De dónde proviene esa minoría? ¿Qué trayectorias la formaron? ¿Qué intereses la atraviesan? ¿Qué reglas rigen su ascenso y su permanencia?
La política mexicana contemporánea no puede analizarse sólo desde la narrativa electoral o desde la confrontación ideológica. Necesita volver a estudiar el reclutamiento del poder: las biografías, las redes, las carreras, las lealtades.
Porque, como sugiere el propio Smith en la introducción, comprender la composición de la élite permite entender la naturaleza interna del sistema político mismo .
Los gobiernos cambian. Las consignas cambian. Los partidos cambian. Pero los laberintos del poder siguen ahí. Y quien no los estudia termina perdido en ellos.