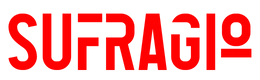La hipocresía en el uso del concepto “imperialismo”
Por: @RanieroCassoni
En el debate contemporáneo sobre política internacional, el concepto de imperialismo ha regresado con fuerza al centro de la discusión pública, particularmente desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su retórica confrontacional, su nacionalismo económico y su cuestionamiento abierto al multilateralismo tradicional han sido interpretados por muchos como el síntoma de un nuevo ciclo imperial. Sin embargo, este diagnóstico suele incurrir en una simplificación peligrosa: asumir que el imperialismo es una anomalía atribuible a determinados liderazgos o potencias, y no una lógica estructural inherente al sistema internacional.
La política exterior de los Estados no se rige por principios de solidaridad, sino por intereses. Esta afirmación, central para el realismo clásico, tiende a diluirse cuando el análisis se contamina de moralismo selectivo o de narrativas ideológicas. Hans Morgenthau advertía que los Estados actúan para preservar poder y seguridad en un entorno anárquico; Joseph Nye amplió esta lógica al incorporar el poder blando como una forma sofisticada, pero no menos efectiva, de influencia. En consecuencia, toda nación con capacidad de incidir sobre otra ejercerá influencia; lo excepcional no es el fenómeno, sino el juicio político y moral con el que se lo evalúa.
En El fin del poder, Moisés Naím introduce una clave fundamental para comprender esta dinámica en el siglo XXI. El poder no ha desaparecido ni se ha vuelto irrelevante; se ha fragmentado, dispersado y vuelto más difícil de monopolizar. Estados medianos, coaliciones informales, redes políticas e incluso actores individuales pueden hoy condicionar o erosionar el poder de gobiernos, empresas o potencias tradicionales. A través de estrategias bien diseñadas, actores no hegemónicos pueden ejercer una capacidad de incidencia desproporcionada, sin necesidad de estructuras imperiales clásicas.
Desde esta perspectiva, el uso del término imperialismo revela una profunda hipocresía analítica. Se lo invoca con facilidad cuando se trata de Estados Unidos, pero se lo omite cuando la influencia proviene de otros actores cuyos intereses resultan ideológicamente afines o geopolíticamente tolerables. América Latina ofrece ejemplos particularmente ilustrativos.
Durante los años de bonanza petrolera, Venezuela desplegó una política de influencia regional sustentada en el uso estratégico de los petrodólares. Financiamiento político, respaldo a gobiernos aliados, incidencia directa en procesos internos de otros Estados y operaciones opacas; como el caso del maletín de Guido Antonini Wilson en Argentina, formaron parte de una arquitectura de poder orientada a moldear el entorno regional. A ello se suman episodios como la actuación diplomática y política de altos funcionarios venezolanos durante la crisis institucional en Paraguay que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo, con esfuerzos explícitos de lobby regional para incidir en el desenlace.
Más profunda aún fue la relación entre Cuba y Venezuela. Durante años, decisiones estratégicas del Estado venezolano estuvieron condicionadas por asesoría cubana en áreas sensibles como inteligencia, seguridad y control político. Existen múltiples denuncias y evidencias sobre la presencia de personal cubano en estructuras militares y en esquemas de protección del poder ejecutivo. Nada de esto fue interpretado entonces como imperialismo, pese a que reunía varios de sus rasgos funcionales. La diferencia no estuvo en los hechos, sino en el marco interpretativo aplicado.
El escenario euroasiático confirma que esta selectividad no es exclusiva de América Latina. Las acciones de Vladimir Putin desde 2014, con la anexión de Crimea y la posterior expansión de la influencia rusa en su periferia estratégica, responden claramente a una lógica de restauración de esferas de poder propia de un imaginario imperial clásico. No obstante, la reacción de las democracias occidentales ha sido mayormente reactiva, fragmentada y tardía.
Como señalé en febrero de 2014 en conversaciones sostenidas con funcionarios del Departamento de Estado, esta pérdida de iniciativa estratégica ha dejado amplios márgenes de maniobra a los autoritarismos contemporáneos, que operan sin los contrapesos institucionales característicos de las democracias liberales.
Donald Trump, sin duda, ha contribuido a intensificar estas tensiones. Su discurso incendiario ha alimentado la percepción de un Estados Unidos dispuesto a imponer sus intereses sin ambigüedades. Pero reducir el análisis a su retórica es un error. Trump, a diferencia de los líderes autoritarios, gobierna dentro de un entramado institucional que lo obliga, aunque le incomode, a rendir cuentas. El Congreso, el sistema judicial, la prensa y la opinión pública funcionan como contrapesos reales, inexistentes en regímenes donde el poder no reconoce límites.
En este contexto resulta revelador el planteamiento de Giorgia Meloni, quien ha advertido que la soberanía ha sido progresivamente subordinada a exigencias de sostenibilidad y regulación que, paradójicamente, terminan beneficiando a regímenes autoritarios. Mientras las democracias deben equilibrar transparencia, protección ambiental y beneficios sociales, los autoritarismos avanzan sin restricciones en el control de materias primas críticas para la innovación tecnológica, consolidando ventajas estratégicas sin rendir cuentas a sus ciudadanos ni a la comunidad internacional.
Nada de lo anterior justifica discursos beligerantes ni aventuras geopolíticas irresponsables. Pero sí obliga a reconocer un hecho incómodo: el imperialismo no es una anomalía moral atribuible a ciertos países, sino una manifestación recurrente de la lógica del poder cuando existen capacidades y oportunidades para ejercerlo. Llamarlo de una forma u otra depende menos de la realidad objetiva y más de quién lo ejerce y desde dónde se lo observa.
La verdadera hipocresía no reside únicamente en denunciar el imperialismo, sino en hacerlo mientras se socavan, desde dentro, las bases mismas de la democracia mediante críticas destructivas, desinformación y narrativas diseñadas para erosionar la confianza pública. Cruzar esa línea implica vulnerar reglas no escritas que sostienen la libertad política y terminan debilitando aquello que se dice defender.
En un contexto donde el poder ya no se concentra, pero sigue influyendo, pensar únicamente en la conquista inmediata del poder, sin medir sus consecuencias sistémicas, es una irresponsabilidad histórica. Hoy se puede ganar una batalla discursiva; mañana, ese mismo método puede volverse contra quien lo utilizó, acelerando una espiral que no destruye gobiernos, sino la democracia misma.
Resumen y contexto
Resumen (clic para ver)
La hipocresía en el uso del concepto “imperialismo” Por: @RanieroCassoni En el debate contemporáneo sobre política internacional, el concepto de imperialismo ha regresado con fuerza al centro de la discusión pública, particularmente desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su retórica confrontacional, su nacionalismo económico y su cuestionamiento abierto al multilateralismo tradicional han sido interpretados por muchos como el síntoma de un nuevo ciclo imperial. Sin embargo, este diagnóstico suele incurrir en una simplificación peligrosa: asumir que el imperialismo es una anomalía atribuible a determinados…