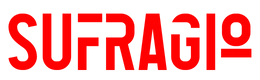¿Qué tan democrático es México?
Por: Alberto Rivera
En México solemos discutir la democracia como si fuera una pregunta cerrada: ¿es o no es una democracia? La respuesta rápida —y técnicamente correcta— suele ser afirmativa. Hay elecciones, pluralidad de partidos, alternancia, instituciones electorales, reglas claras. Según los criterios mínimos de la ciencia política, México es una democracia.
El problema es que esa respuesta ya no alcanza.
Porque mientras las reglas funcionan, el malestar crece. Mientras las instituciones operan, la confianza se erosiona. Mientras la democracia existe formalmente, cada vez menos personas la sienten como propia. La pregunta, entonces, no es si México es democrático, sino qué tipo de democracia hemos construido y qué produce en la vida cotidiana de la gente.
Durante años, la democracia mexicana se pensó —y se defendió— como un sistema de reglas. Limitar el poder, distribuirlo, vigilarlo. Era necesario. Veníamos de un régimen autoritario y el miedo a la concentración del poder marcó toda la transición. Pero en ese proceso ocurrió algo decisivo: nos concentramos tanto en contener el poder que dejamos de preguntarnos para qué debía servir una vez contenido.
Hoy tenemos una democracia que administra, pero poco transforma. Que decide, pero no siempre convence. Que funciona, pero no conmueve.
El poder ya no está concentrado, pero tampoco está claramente articulado. Se fragmentó entre instituciones, actores, vetos, mercados, opinión pública, crimen, redes. Gobernar se convirtió en un ejercicio permanente de equilibrio y supervivencia. Y cuando el poder se ejerce solo para evitar el colapso, la política pierde horizonte.
A esto se suma algo que la ciencia política prefirió ignorar durante mucho tiempo: las emociones. La política no se vive solo con la razón; se vive con miedo, enojo, esperanza, desconfianza, nostalgia y, cada vez más, resignación.
El miedo ordena, pero repliega. La esperanza legitima, pero se agota cuando no da resultados. La desconfianza no estalla, pero desgasta. La resignación no protesta, pero vacía. Y cuando estas emociones se vuelven dominantes, la democracia puede seguir en pie, pero pierde energía, sentido y futuro.
Por eso hablamos hoy de una democracia fragmentada. No porque haya colapsado, sino porque dejó de integrar. Hay instituciones legales, aunque no siempre reconocidas. Ciudadanos que participan, pero no pertenecen. Elecciones que se celebran, pero ya no suscitan expectativas. Una democracia que se cumple, pero no siempre se cree.
Algunos teóricos han descrito este momento como posdemocrático: no porque desaparezcan las elecciones, sino porque la decisión política se aleja cada vez más de la experiencia cotidiana del ciudadano. La democracia sigue operando, pero deja de vivirse como un espacio de pertenencia colectiva.
En este contexto surgen reformas como la electoral de 2026. No como ruptura autoritaria —esa lectura es simplista—, sino como síntoma de una institucionalidad agotada, incapaz de responder por sí sola al desgaste del vínculo entre el poder y la ciudadanía.
Desde la ciencia política, toda gran reforma se impulsa desde una crisis que necesita legitimarse. No siempre es una crisis visible o técnica; muchas veces es una crisis de sentido, de intermediación, de representación. México no enfrenta hoy una crisis del voto —las elecciones funcionan—, sino una crisis del arreglo democrático que durante décadas organizó la relación entre las instituciones, la gobernabilidad y la ciudadanía.
La reforma electoral emerge así no como respuesta a un colapso, sino como intento de reordenar un sistema que sigue operando, pero cuya legitimidad simbólica se ha erosionado. Cuando las reglas ya no producen confianza, cuando el árbitro es percibido como actor y no como garante, cuando la democracia deja de sentirse un instrumento colectivo y se vuelve un mecanismo distante, la disputa deja de ser técnica y se vuelve política: quién define el sentido de la democracia y para quién funciona.
La historia comparada muestra que las democracias rara vez colapsan de manera abrupta. Más bien, se desgastan cuando los equilibrios que las sostienen dejan de ser funcionales y ya no hay actores dispuestos a defenderlas porque no las sienten como propias.
El riesgo no es que México deje de ser una democracia de un día para otro. El riesgo es algo más silencioso y más profundo: que la democracia siga funcionando mientras se vacía de significado, que exista sin ser defendida, que opere sin ser sentida como propia.
Una democracia que no conmueve puede durar, pero es frágil. Puede administrar el presente, pero difícilmente construirá el futuro. Y cuando llegue una crisis mayor —económica, social o política—, no contará con reservas afectivas para sostenerse.
Tal vez ha llegado el momento de volver a hacer la pregunta incómoda: no solo cómo funciona la democracia, sino también qué crisis intenta resolver y para qué proyecto de país se le quiere reformar.
Porque una democracia que no responde a esa pregunta corre el riesgo de seguir existiendo… sin que nadie la sienta verdaderamente suya.
Y esa pregunta no es solo para quienes gobiernan, sino también para una ciudadanía que, sin sentirse parte, difícilmente podrá defenderla cuando más la necesite.