Por Fernando Francia
Cuando los líderes prefieren gritar antes que dialogar, el poder se vuelve un espectáculo de fuerza que erosiona la democracia desde adentro. Trump, Bukele, Castro, Chaves, Milei: cinco líderes que han optado por la violencia retórica y el enfrentamiento como estrategia para sumar adeptos, aunque dividan profundamente a sus sociedades. ¿Es la nueva tendencia? ¿Qué debemos hacer los consultores políticos al respecto?
Una nueva forma de hacer política se impone con fuerza. Ya no se trata solo de propuestas, sino de emociones, identidades y enemigos. Tres elementos destacan en esta estrategia que conecta con el desencanto social desde una retórica encendida.
El primero: un lenguaje provocador y sin filtros. No busca convencer, sino conectar con la frustración. Como dijo Pierre Bourdieu, el lenguaje también es poder simbólico, y en este caso, ese poder se ejerce a gritos.
El segundo: la necesidad de un enemigo constante. Puede ser la prensa, las élites, los migrantes o la oposición. Lo importante es que exista y se mantenga visible. Teun van Dijk ha mostrado cómo el discurso autoritario se organiza en torno a esta polarización constante.
El tercero: un liderazgo que se presenta como único e infalible. “Yo o el caos”, aunque con otras palabras. Ernesto Laclau lo explicó como la concentración de demandas insatisfechas en un solo significante: el líder.
Esta estrategia no es nueva, pero sí más afinada. En tiempos de redes sociales y desconfianza, resulta efectiva para canalizar el enojo. Como advirtió Chantal Mouffe, el conflicto ha desplazado al consenso como forma de movilización.
Esta retórica deja huellas profundas, no solo en la política, también en la sociedad. Ruth Wodak la llama la “retórica del miedo”, capaz de movilizar emocionalmente al votante y justificar decisiones que restringen el pluralismo democrático.
Donald Trump transformó el escándalo en estrategia. Su retórica transgresora, atacando migrantes, jueces y medios, fue más que incorrección: fue una forma deliberada de consolidar una identidad política. Como alertó Robert Paxton, el autoritarismo puede activarse desde el lenguaje.
Nayib Bukele combina carisma millennial con una retórica implacable. Su enemigo inicial fueron las pandillas, luego los críticos, periodistas y organismos internacionales. Como explicó Guillermo O’Donnell, su estilo mantiene el voto, pero socava los contrapesos democráticos.
Xiomara Castro en Honduras articula su liderazgo entre el legado de Zelaya y la confrontación con sectores de poder. Aunque su tono es menos estridente, delimita con claridad quién está dentro y quién fuera de su proyecto político.
Rodrigo Chaves, en Costa Rica, ataca medios y habla como outsider. Se apoya en un discurso de confrontación para instalar su imagen de fuerza y cuestionar a las instituciones intermedias.
Javier Milei llevó el lenguaje político al extremo. Arremete contra “la casta”, los sindicatos y las universidades. Como señalan Rovira y Mudde, los populismos actuales dividen el mundo entre el pueblo puro y la élite corrupta.
Estos discursos comparten cinco elementos.
En primer lugar, la construcción de un enemigo: el adversario es representado no como alguien con ideas distintas, sino como un traidor, un corrupto, una amenaza para el pueblo. Este enemigo puede ser externo (migrantes, organismos internacionales, periodistas extranjeros) o interno (opositores, jueces, medios de comunicación). Aquí vuelve van Dijk, quien ha mostrado cómo estas estrategias de polarización están codificadas en el propio lenguaje.
En segundo lugar, el uso del miedo como herramienta de movilización: se exageran las crisis, se inventan complots, se pinta un futuro apocalíptico que solo puede evitarse si el líder es obedecido. Wodak ha estudiado cómo esta retórica emocional transforma la incertidumbre en obediencia.
En tercer lugar, el ataque sistemático a las instituciones democráticas. Giovanni Sartori advertía que la desconfianza en las reglas del juego puede abrir la puerta a liderazgos carismáticos que terminan sustituyendo la institucionalidad por el personalismo.
En cuarto lugar, la retórica de la excepcionalidad: el líder se presenta como el único capaz de salvar al país, como una figura providencial. Laclau lo explicó como la cristalización de una cadena de demandas insatisfechas en una sola figura simbólica.
Y finalmente, una estetización del poder. Como advirtió Umberto Eco, los autoritarismos modernos cuidan los gestos, los escenarios y las puestas en escena: el poder se convierte en espectáculo.
Estos cinco elementos configuran una manera de hacer política que no necesita dar golpes de Estado ni cerrar el Congreso para debilitar la democracia. Basta con degradar el debate, dividir a la sociedad y convertir la política en una guerra permanente.
Este tipo de discurso funciona porque encarna las frustraciones de muchos. Ante la impotencia de las instituciones, la ineficiencia de los gobiernos, la corrupción y el deterioro de las condiciones de vida, millones de personas buscan soluciones rápidas, simples y contundentes.
El líder matonista les ofrece eso: una visión en blanco y negro, respuestas claras, un enemigo al que culpar. En ese escenario, la agresividad se vuelve virtud, y la moderación se interpreta como debilidad.
La política se convierte en un campo de batalla simbólico.
Porque al final, cuando el poder se ejerce desde el discurso, no solo se gobierna con palabras: se moldea la sociedad con ellas. Y más que soluciones apenas se brindan percepciones de acciones sin resultados concretos.
Una retórica de confrontación permanente forma ciudadanos más agresivos, menos dialogantes, más proclives a la violencia simbólica y física. El discurso del líder se replica en las conversaciones cotidianas, en las redes sociales, en los medios. Y una sociedad que se habitúa a la violencia verbal está más cerca de justificar la violencia material.
Así, la nueva política se presenta como moderna, valiente y directa, pero esconde formas sutiles y sofisticadas de autoritarismo. No necesita botas ni fusiles: le basta con micrófonos, redes sociales y una retórica afinada. Es menos brutal que el autoritarismo del siglo XX, pero no menos peligrosa. El daño es real, aunque más difícil de ver. Y cuando se hace visible, ya es tarde.
Quienes diseñan campañas, construyen relatos y asesoran a liderazgos no pueden mirar para otro lado. La retórica no es solo forma, es fondo. Tiene consecuencias. Moldea la conversación pública, legitima prácticas, normaliza actitudes. Los consultores políticos, lejos de ser meros técnicos, son actores con poder para orientar el tono de una campaña, el tipo de vínculo que se construye con la ciudadanía y hasta el modelo de sociedad que se promueve desde el discurso. Hoy más que nunca, el oficio de la estrategia política está llamado a hacerse preguntas incómodas: no solo si algo funciona, sino para qué y a qué precio. Porque cada decisión comunicacional contribuye, de un modo u otro, a fortalecer o a erosionar la democracia.
Para los consultores de estrategia política de hoy la disyuntiva es: sumar a esta ola y promover candidaturas que se muestran fuertes, contundentes y efectivas, pero que socavan las bases mismas de la convivencia democrática, o buscar contrarrestar esa tendencia con la construcción de candidaturas que logreen conectar con las emociones de las personas, resolver problemas y volver a colocar a la política en su dimensión: el arte de hacer que la cosas sucedan para el bien de las personas.
¿Dividir para sumar votos? ¿El fin justifica los medios si se gana el poder? Tal vez la pregunta más urgente sea otra: ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando aplaudimos al que grita más fuerte y callamos al que piensa distinto?
Fernando Francia es periodista, estratega en comunicación y docente universitario. Ha trabajado en América Latina como corresponsal y consultor en comunicación política, derechos humanos y sostenibilidad. Autor de varios libros de crónicas periodísticas traducidos a varios idiomas, es docente de Maestría en Comunicación Política en Costa Rica y consultor en comunicación estratégica especializado en campañas emocionales y persuasivas, especialmente en cambios de actitud y percepción.



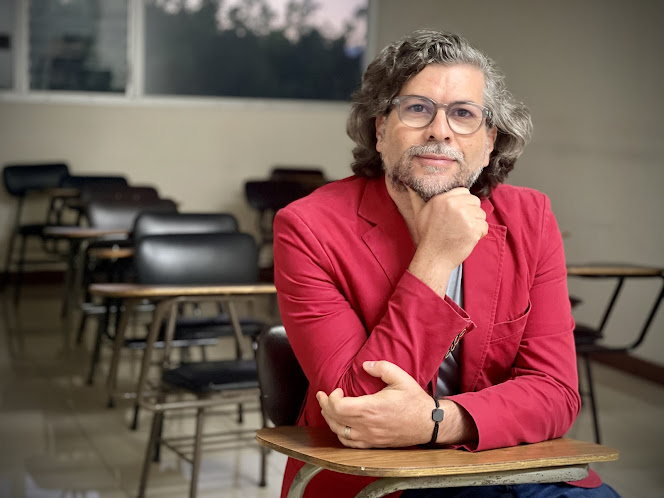






.jpg)